A propósito de una performance en "Todo tiempo futuro siempre fue mejor", de Wilma Ehni.
- Emilio Santisteban
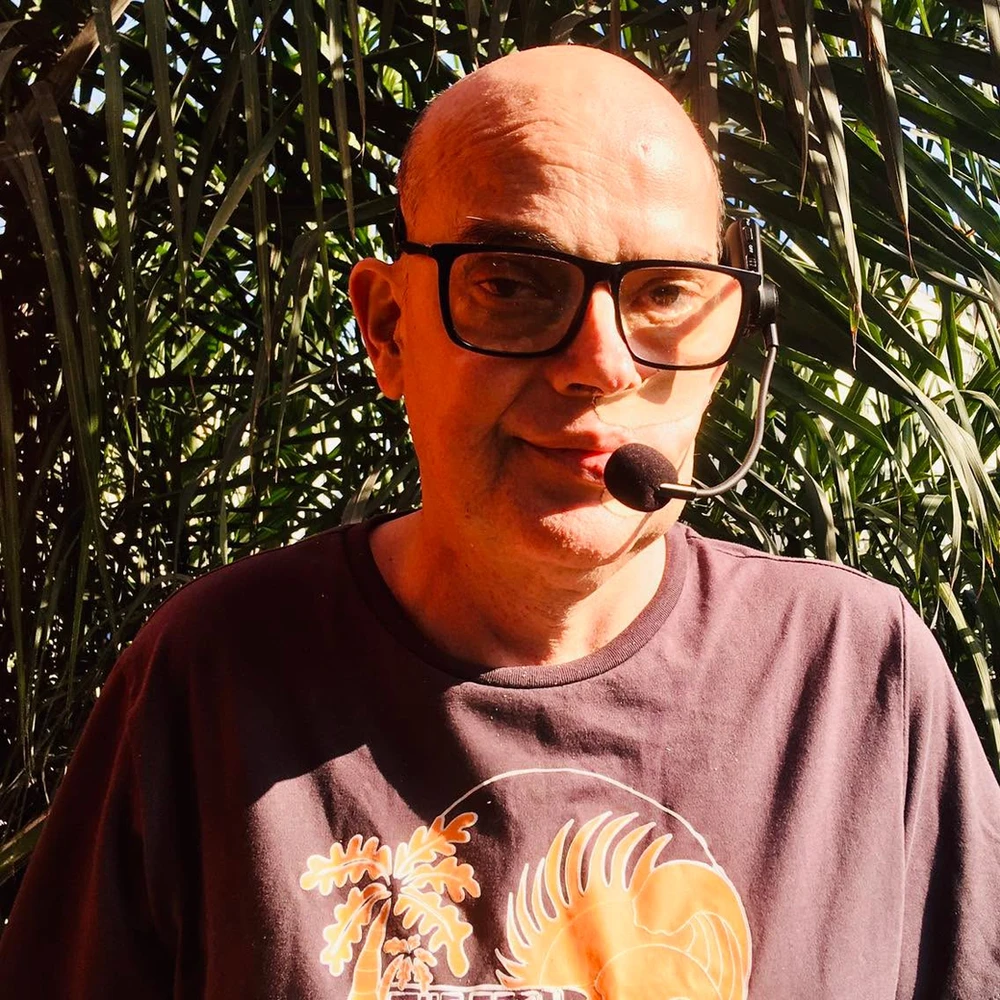
- 28 oct 2025
- 9 Min. de lectura
Actualizado: 31 oct 2025
Intervención de Emilio Santisteban en el conversatorio de la muestra "Todo tiempo futuro siempre fue mejor" de Wilma Ehni, el 20 de febrero de 2018, Sala Luis Miro Quesada Garland, Miraflores, Lima, Perú.
La performance es en principio cultural social, y ocurre que en un rincón dentro de ésta tenemos la performance estética artística. Hablaremos de esta última sin olvidar que está anidada en la primera que, por tanto, la condiciona.
Propondré dos supuestos habituales a interrogar en torno a la performance estética artística, así como cuatro conceptos simples que pueden —entre otros seguramente— servir de elementos de juicio sobre dicha categoría y sus realizaciones, y sugeriré basado en ello la condición de obsolescencia de la performance de arte como la conocemos.
Un primer supuesto habitual en torno a la performance estética artística es dar por sentado que ésta es esencialmente una forma del arte contemporáneo. Dicho de otro modo, todo artista que hace performance, suponemos, es un artista contemporáneo. Cuestionar este supuesto parece ocioso, pero no lo es, dado que cabe recordar que ser contemporáneo, contrariamente a lo que suele pensarse, no es ser un actual que está actualizado.
Al respecto Giorgio Agamben dice —citando la sentencia de Roland Barthes sobre Nietzsche, “Lo contemporáneo es lo intempestivo”— tres cosas clave: Primero, el contemporáneo, la contemporánea, es quien lanza una mirada anacrónica sobre su propio tiempo, observándolo desde un desfase, tomando distancia de su época de modo tal que marca lo más reciente como arcaico. Segundo, que sin embargo tiene el contemporáneo la mirada fija en su propio tiempo (no sueña con otras décadas), y esta mirada ve obscuridad ahí donde los demás ven la luz de la época. Obscuridad no por ausencia de haces, sino porque éstos aún no llegan todavía de muy lejos, siendo la obscuridad vista por el contemporáneo una luz incierta. Tercero, que el contemporáneo se siente directamente interpelado por dicha obscuridad-luz-que aún no llega, siendo capaz de transformar su tiempo, poniéndolo en relación con los demás tiempos. En suma, el contemporáneo está mejor que nadie en su tiempo porque ve su desencaje, mientras los demás sólo celebran o lamentan el tiempo.
Sobre esta misa cuestión Javier Gomá diferencia lo coetáneo de lo contemporáneo. Lo contemporáneo difiere ética, ideológica, cultural y sensiblemente de lo coetáneo, aunque se dan cita en el mismo tiempo cronológico. A primera vista lo contemporáneo correspondería a la mentalidad hegemónica en la época mientras que lo coetáneo sería aquello que está en el presente pero regido por mentalidades pasadas. Nada más inexacto: lo que solemos identificar a primera vista como contemporáneo en el sentido de ser lo que está al día, con lo último que se ha creado, lo más reciente del pensamiento, es en realidad ya coetáneo, es decir coexistente. Pero el contemporáneo, nos dice Gomá, tiene la atención puesta en la luna que es señalada por el dedo, y no en el dedo que señala a la luna, es decir, el contemporáneo tiene la mentalidad enfocada en lo que es crítico en el presente para caminar hacia el futuro. En lo crítico, en tanto la crisis es cambio doloroso y en tanto el pensamiento crítico es aventurero, es que se halla aquella obscuridad protoiluminada de la que habla Agamben.
Esto algo tiene que ver con lo que Raymond Williams nos ha dicho entorno a las dinámicas culturales entre lo hegemónico, lo residual y su crisis, lo emergente. El contemporáneo sería aquél que, reconociéndose presa de lo hegemónico, de la mentalidad rectora de las élites de su época, lucha desde la emergencia buscando una mentalidad diferente que —conectando con lo arcaico de lo contemporáneo referido por Agamben— puede surgir incluso de un rescate de lo residual, de lo que ha sido vencido, subalternizado, cuando en ello se halla lo inmemorial.
Entonces ¿es la performance de arte un arte contemporáneo? No, pero sí puede serlo si se desmarca de la hegemonía de la performance. El performista contemporáneo no sería aquél que exclama “¡performear o morir!”, viendo el éxtasis en la performance que nos del rodea en el arte actual; el performista contemporáneo está en la performance con el dolor de ver la obscuridad de la performance de su tiempo, reconociendo en las formas que antes fueron liberadoras, los pastiches que arrastran a la performance hegemónica hacia el modernismo histórico e incluso hacia el romanticismo decimonónico que nos invade hoy en esa rebajada y desvirtuada forma que es el narcicismo adolescente permanente.
Algunos reclamarán “¡y qué alternativa nos ofreces!”. El punto de partida es inevitablemente la prescripción hegemónica, actual aunque no contemporánea, de que la performance es un medio hibridado, fluido en el tiempo, sostenido en el cuerpo físico y en lo experiencial, proveniente de modelos surgidos en el siglo XX. En otras ocasiones he sustentado la falsedad de esto último analizando casos absolutamente legitimables, aunque no legitimados, de performance estética artística que fueron dados, a plenitud performativa y no como meros antecedentes, en pleno romanticismo en 1838 y en medio del paso del Rococó al clasicismo en 1772, con las formas plenas del romanticismo y del clasicismo, y con las formas plenísimas de la performance más actual de nuestros días.
No vuelvo a presentar dichos casos para no aburrir a quienes hayan estado presentes en aquellas ocasiones, y porque esta noche no tenemos tiempo para ello. Sí insistiré, como dije al inicio, en proponer que pensemos la performance a partir de los siguientes cuatro elementos de juicio: el papel de los comportamientos como material creativo de la performance; su reiterabilidad irrepetible como proceso que la inyecta en la vida; su potencia para suspender las condiciones sociales cuando es la vida la que se inyecta en el arte; y finalmente su poder de instauración de concernimiento, desempeño e incluso sentido de las personas y sus instituciones, prácticas e ideologías, que es su performatividad misma.
Richard Schechner propone la performance como Restauración de la Conducta. Implica que la performance, sea estética artística o cultural social, se construye mediante comportamientos pautados y repetidos. Una performance siempre es una reiteración ritual, encontrando en la repetición y progresiva transformación la fuerza simbólica de convenciones reactivadas, transmitiendo tradiciones, pero también explicitando y negociando conflictos. Los comportamientos son externos a la persona, quien puede tomarlos y usarlos, modificarlos en relación a su origen temporal y contextual, siendo este el actuar creativo de la performance. Es un concepto que se centra precisamente en lo externo al cuerpo que es su epifenómeno, el comportamiento, subrayando que dicho comportamiento está allá afuera de este cuerpo para ser tomado y recodificado.
Peggy Phelan propone que la performance es Representación sin Reproducción, un acto que siempre se realiza por única vez. No afirma que las performances no puedan repetirse sino que toda repetición es una nueva representación que no puede reproducir la realización previa, porque la performance adquiere sentido en el ahora, de modo que cada repetición será otra performance cuyo sentido será el de su propia situación, circunstancias, contexto y sujetos.
Para Víctor Turner, la performance cultural social (que recordemos, condiciona a la performance estética artística) no se realiza si no se da una situación de suspenso de las relaciones jerárquicas y sociales. Dicha situación de suspenso es lo que llama Communitas, en la que se da una liminaridad o tránsito en que lo terreno se hace celeste, lo muerto se hace vivo, el que manda se hace el que obedece y viceversa. “Performance” estaría ligada a parfournir, “completar”, y la sociedad se completa en sus procesos de negociación y sanación a través del ritual que da paso al communitas.
Una cuarta cuestión articulable a las anteriores, y esencial para entender el anidamiento de la performance estética artística en la performance cultural social (sin lo cual no será cierta la sentencia común de que la performance es vida y arte confundidos), es el par antitético de las nociones de performativo e infortunio propuestas por John Austin hace seis décadas.
El performativo —en oposición a las expresiones representativas o constatativas, aquellas en las que emitimos relatos, descripciones, opiniones, explicaciones, afirmaciones o negaciones de algo— es una expresión que, en vez de describir, afirmar o representar una idea o un hecho, produce un cambio psíquico, de comportamiento y de significado personal entre los implicados en la situación en que se emite. Es un enunciado comunicativo articulado alrededor del lenguaje pero que está integralmente constituido por dicha situación y por el significado que portan en él las personas. Se trata de un enunciado ritualizado: todos los participantes conocen sus respectivos roles en la comunicación así como el procedimiento convencional de la misma. Por lo anterior, el enunciado performativo modifica tanto la situación como a las personas. Un ejemplo que Austin desarrolla es el matrimonio, que cuando es real y no una escenificación, transforma a los solteros en casados y a los asistentes en testificantes sociales. Otro ejemplo es el de la dueña de casa que le dice a la persona encargada de la limpieza “el gato está sobre la alfombra”, frase que da poder a una y subyuga a la otra sólo por los roles reales establecidos entre interlocutores. El performativo nos interpela y nos hace concernientes, no nos da licencia de simular que somos lo que no somos, ni para ser observadores curiosos y ajenos. El performativo conlleva la fuerza de uno o más de cinco tipos de verbo: verbos judicativos (que verdictan; como juzgar, condenar, ordenar), verbos ejercitativos (que ejercen potestad; como acordar, reclamar, perdonar), verbos compromisorios (que establecen concernimiento; como prometer, garantizar, adherir), verbos comportativos (que ejercen una actitud social; como disculparse, agradecer, deplorar) y verbos expositivos (que manifiestan un modo de argumento; como replicar, aceptar, concordar). Esto es así aún cuando la palabra esté ausente y sea remplazada por lo que Austin llama un instrumento intermedio (un cartel que, sin palabras, prohíbe fumar en un aula de jardín de infantes, por ejemplo).
Dice Austin que si un performativo logra producir, instaurar, lo que enuncia, es porque cumple todas las siguientes condiciones: el procedimiento convencional es plenamente aceptado, con ciertas emisiones por parte de ciertas personas en ciertas circunstancias, e inclinado hacia cierto efecto y no otro; a su vez, las personas y las circunstancias particulares son exclusivamente las apropiadas para el procedimiento particular. Absolutamente todos los participantes llevan el procedimiento en la forma convencional establecida en el rito; y esta forma del rito es cumplida de modo total en todos sus pasos. En los hechos, los participantes cumplan con ejercer ciertos pensamientos, sentimientos y comportamientos prescritos por la convención del procedimiento.
Cuando alguna de estas condiciones se incumple no ha habido transformación; el enunciado no logra producir lo que enuncia, no instaura lo que enuncia. A estas simulaciones y fracasos de performativo Austin los llama infortunio, un concepto injustamente olvidado en las preocupaciones teóricas y prácticas alrededor de la performance: como pretender pensar el calor sin entender el frío.
Los infortunios pueden ser de mala apelación (cuando no hay procedimiento establecido), de mala aplicación (cuando el procedimiento es impertinente a la situación, al contexto o a las personas), de acto viciado (cuando el procedimiento es violado en alguno de sus pasos), de acto inconcluso (cuando no se realiza hasta el último paso del procedimiento), de acto insincero (cuando se fingen los sentimientos y pensamientos que corresponden al procedimiento), o de acto hueco (cuando se incumplen los comportamientos subsecuentes esperados por el procedimiento).
Aquí comentaré el segundo supuesto habitual. Paul Preciado nos resguarda de asumir —quizás engañados porque puede haber communitas en la performatividad— que la performatividad es constitutivamente moral, recordándonos que Jaques Derrida advierte que el performativo puede camuflar la historicidad que le legitima, fingiendo ser una simple descripción representativa, y sin embargo, perversamente, instaurar sentido y sujetos, como lo hacen las ideologías, o como lo hacen en sus actividades, dice Preciado, las instituciones culturales totalitarias representativas de las monarquías, o entre nosotros, las post-oligarquías, instituciones de inclusión excluyente. Es decir, el performativo y la performance que produce —como la creatividad misma, que la historia demuestra es con frecuencia muy fatal—, no necesariamente instaura sentido humano, en términos éticos, positivo.
Sin perder de vista esta ambivalencia, retornemos a los tres conceptos comentados antes del performativo. Puede discutirse la universalidad de la noción de Conducta Restaurada, pues no hay segundas veces sin primeras y toda práctica se ha instaurado un día; puede también objetarse que siempre la performance sea única, no reproducida, en su repetición, porque las situaciones mismas pueden ser a veces cíclicas y si lo social puede volver a vivirse su performance también; a veces las ritualidades no conllevan communitas porque la comunidad que las desempeñan es tan homogénea (un grupo de amigos artistas, por ejemplo) que ya casi no hay jerarquías que suspender o invertir. Lo que no puede dejar de haber en una performance es concernimiento en las cosas que ocurran entre los participantes, y ese concernimiento se construye a través de la totalidad de las condiciones del performativo.
No es fácil ofrecer alternativas, pero ello no descalifica la pregunta por la obscuridad. En ámbito artístico de la performance ¿qué tan frecuentes son los actos mal apelados, justificados en la libertad del azar? ¿los actos mal aplicados, justificados por la libertad de la apropiación? ¿qué tanto los actos viciados, justificados en la libertad de cambiar de opinión? ¿los actos inconclusos, excusados en la mala suerte? ¿Y qué tanto los inescrutables actos insinceros? ¿O los actos huecos, justificables en que ya acabó el espectáculo?.
Si alguno se inclina a pensar que estos infortunios son muy frecuentes, quizás sea pertinente decir que para recuperar la pertinencia de los procedimientos performativos en estética artística es necesario liberar a la performance de varias de sus actuales ataduras. Una de ellas la dependencia de la historia reciente del arte (porque eso la hace coetánea, mas no contemporánea). Igualmente, debe liberarse de la responsabilidad autoral del artista, pues de lo dicho recién se deduce que en lo íntimo la performance sólo es real o por el contrario se infortuna en cada mente individual involucrada. No menos necesario es desesclavizar a la performance de su servicio al cuerpo espectacularizado, así como de sus supuestas deudas con la inmaterialidad y la fluidez temporal. Se trata de reglas pretendidamente universales, y esos ritos que son los procedimientos performativos, válidos sólo en sus circunstancias específicas, no pueden ser circunscritos a estándares internacionales y menos aún a manuales profesionales. Entonces, si la performance estética artística alguna vez fue liberación, quizás ahora necesite emanciparse de sí misma.



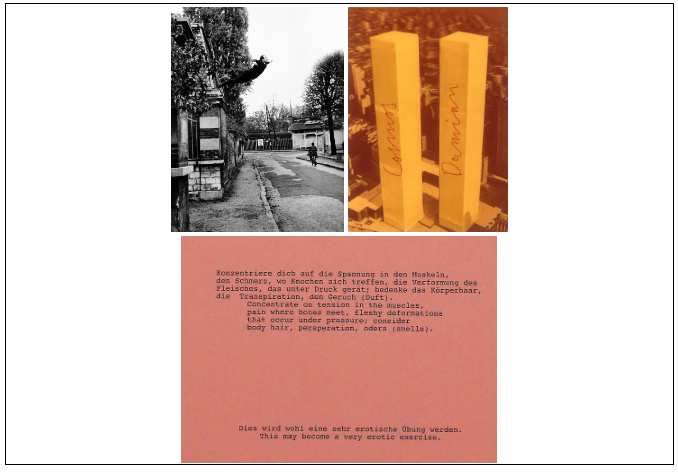



Comentarios