SINE QUA NON
- Emilio Santisteban
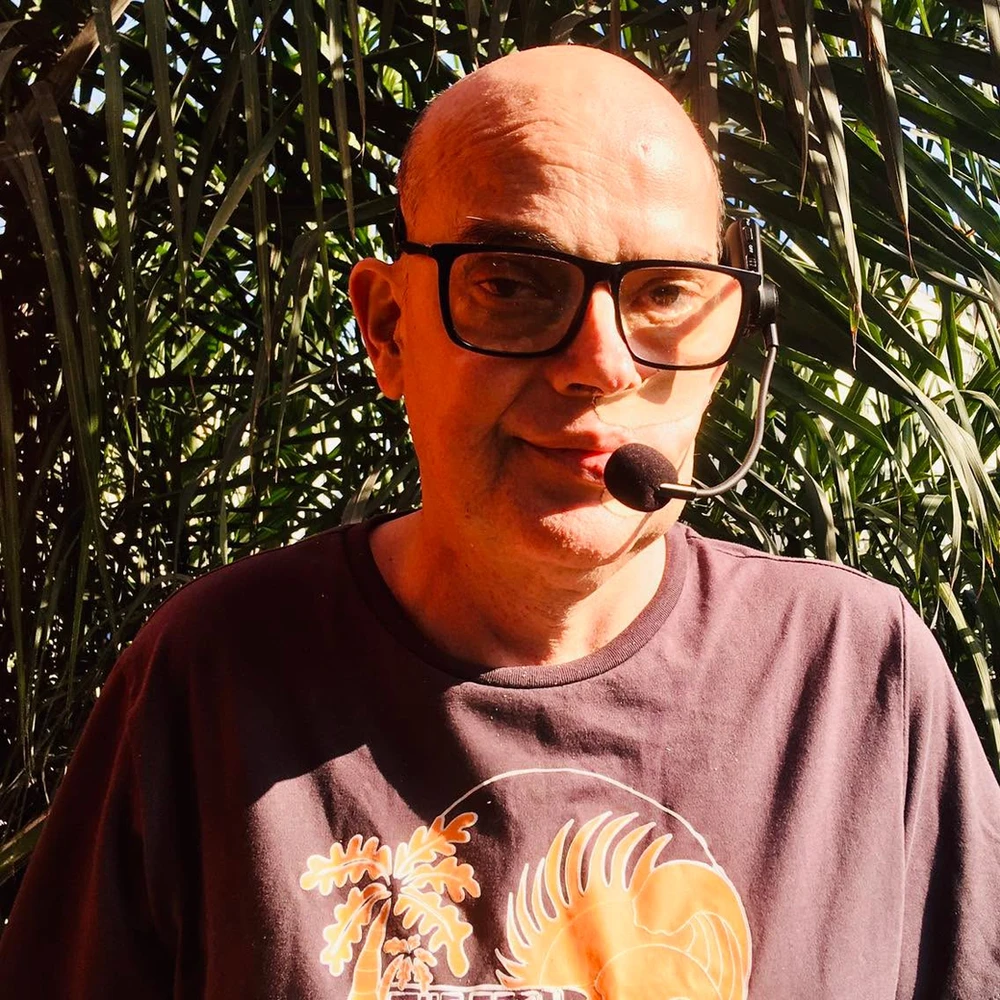
- 28 oct 2025
- 15 Min. de lectura
Actualizado: 20 nov 2025
Revista Prótesis, diciembre 2005,. Lima: PUCP. Emilio Santisteban
/
Actuar sobre el desarrollo de la sociedad desde las profesiones es la razón de ser del principio de cátedra libre que justifica una facultad universitaria. Pendiente su seria adopción en los estudios de arte en Lima, la performance es una “especialidad” con ventajas comparativas si la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica espera algún día llegar a imprimir su sello más allá del campus, a través y por encima del ingrávido medio artístico.
Se trata de una manifestación potencialmente efectiva y altamente desarrollada, que ha nacido en canales paralelos como el del cabaret teatro de fines del siglo XIX, la poesía y la plástica de comienzos, la danza, la música y la conceptualidad de mediados, y las comunicaciones, ciencias y tecnologías de finales del XX. Complejas historias finalmente convergentes que dejan en outside la primariosa idea de que performer es el que no pinta, o frases como la que alguna vez me dijo una respetada coreógrafa amiga señalando que “si la performance nace de la danza, qué tienen que estar ustedes los artistas plásticos haciendo performances cuando de eso no saben nada”, o aquellas expresiones limeñas que llaman “performance” a cualquier obra teatral más o menos improvisada o multimedial que visualmente se parece a algo que los libros de historia del arte llaman performance, a la espectacularización gratuita del cuerpo de un artista plástico o a la aspaventosa y vociferante conferencia de un crítico de arte. Definiciones limeñas de performance que tal vez colaboren –de la mano con una aplastante noción de herencia paterna y no pocos miedos a lo desconocido- en la postergación de ésta en los programas académicos universitarios.
El término francés performance -de género femenino- empezó a usarse en inglés en el siglo XVI. Su origen en el latín per formare, que refiere a dar forma sobresalientemente o enfáticamente a algo, realizar una cosa de modo notorio y excepcional (per: enfáticamente a través de, excepcionalmente por. Formare: exhibir, realizar producir.), y que refiere también a dar forma necesariamente (entre los griegos antiguos la forma es indispensable como camino a la idea, y llegar a la idea urge) ha ido mutando para señalar desempeño, ejecución, actuación (ejecutar un acto), representación (actuación teatral), espectáculo, y juego (Homo luden, del historiador Johan Huizinga, publicado en 1954). En arte este vocablo ha acabado por reemplazar, hegemónicamente desde 1980 más o menos, a otros que designaron en su momento manifestaciones parecidas entre sí pero no idénticas. Entre los términos que reúne bajo su sombra están happening, evento, acción, body art, arte concreto, arte de guerrilla, arte interactivo, actividad, acción fluxus, demostración, live art, arte directo, arte procesual, ceremonia, ritual, arte de funcionamiento, acción plástica, etc. Nosotros preferimos de lejos el término acción por ser abarcativo (incluso no hacer es un modo de actuar), y principalmente por carecer de ese hálito de espectáculo escenificado que tiene la palabra performance pese a no ser una condición estricta del género. A pesar de dicha preferencia basada en que, como veremos, el género busca la fusión con la vida y no ese paréntesis que en ella produce el acudir a un espectáculo, reconocemos que una acción será una acción de arte en la medida en que tenga esa cualidad –que llamaremos performancia -de dar forma de modo simbólicamente eficiente, y por ende notable, notorio. Más precisamente, que tenga la cualidad de necesariamente dar nueva forma, pues ¿qué puede ser más eficiente, notable y notorio que un suceso que se hacía indispensable y que deja algo deforme reformado?.
Con la advertencia hecha al inicio de que la performance actual hereda de las experiencias performáticas llevadas a cabo en varios campos del arte, vamos a razonar aquí -por limitación y no por exclusión- sólo alrededor de la performance en el canal de las artes conceptuales, rozando otros en sus convergencias con éste. Podría pensarse que dicho canal es un tramo del de las artes plásticas o el de las visuales, pero en gran medida las artes conceptuales se desarrollan también desde la literatura y desde la música académica experimental en una orgiástica cópula múltiple que ha dado en la conceptualidad un vástago de paternidad indefinible. Y el vástago tiene propia vida, como todos sabemos. Por eso es que por ejemplo no tomamos en cuenta los espectáculos surrealistas y del Movimiento Dada de principios del siglo pasado, a los que consideramos -reconociendo eso sí que se trata de una zanja relativizable- antecedentes de la performance en los canales de la plástica y de la poesía antes de que decantaran –aunque en el proceso de hacerlo- en la conceptualidad.
Podemos decir que aunque el término no empieza a aplicarse en el sentido actual sino después de 1967, la performance del canal conceptual -con su tendencia a la puesta en escena, elevado convencionalismo profesional y articulada multidisciplinariedad desarrollados a lo largo de la década de los ochenta- aparece desde nuestro punto de vista en estricto en 1960 con una segunda versión de Anthropométries de Yves Klein, obra gestada en 1958. La performance propiamente dicha evoluciona a partir de manifestaciones que responden a nociones diferentes. Así, el concepto evento -nacido en 1952- da lugar a finales de los cincuenta al happening posteriormente desarrollado, concatenado y también atomizado entre los años sesenta y setenta en conciertos fluxus, aktions, body art, etc, los que a su vez derivaron en la performance ochentera y noventera que se derrama en la interactividad digital, la cyber performance, la net-performance y un larguísimo etcétera de los noventa y primeros años de nuestro siglo.
Pese a las peculiaridades que encierra cada noción, una performance específica no necesariamente es algo realmente distinto a un body art, una acción, una net-performance, etc. Cada obra en concreto puede asociarse a más de una de las especificidades mencionadas, y en realidad la expresión la performance con frecuencia acaba engullendo retrospectivamente eventos, happenings y acciones tanto como otras formas de arte de proceso. Podemos decir que una performance en todo caso se define como tal por su cualidad performática, por su grado y tipo de performancia. Ésta implica múltiples intersecciones de posibilidades, siendo imposible sistematizarla de modo funcional e integral en tan breves líneas dado que se trata de una cualidad expansiva y en permanente automovilidad. Sin embargo intentaremos dar un primer paso desde la oposición entre modificación y situación1.
La palabra performance se traduce en otros ámbitos como desempeño, y la performance de arte desempeña desde el arte, actúa en una situación dada como la performance de un automóvil en un rally: así como el vehículo deportivo se modifica -desplazándose, calentándose, manchándose, disminuyendo su carga de gasolina, etc- mientras modifica la situación -haciendo marcas en el suelo, salpicando lodo, alterando la posición relativa de los otros vehículos, etc-, una performance de arte es efectiva sobre la situación en que actúa y sobre sí misma. En ella no necesariamente existe una clara separación entre acción y situación, acción y actuante, situación y actuante, actuante y espectante2; y por trillado que suene, esta indiferenciación hace que la performance actúe sobre la vida siendo ella misma vida. Su efectividad modificatoria está en consecuencia condicionada por una necesidad de modificación, de intervención, de pasar a la acción. La performance tiene así un componente ético medular sin el cual no es.
Ensayemos una estructura de análisis y diseño de performancia. Pongámosle un eje vectorial troncal y múltiples ejes vectoriales transversales. El troncal modificación – situación (modificación arriba, situación abajo) nos permite visualizar el grado de performancia de una obra. Toda obra de arte, la que sea, se encuentra en algún punto a lo largo de este eje, de modo que cuanto más se defina hacia arriba más cerca de ser performance estará (afiches con consecuencias reales o potenciales, y acciones propiciatorias socialmente replicables, por ejemplo); por el contrario, cuanto más próxima podamos encontrarla a mantener la situación, más cerca estará de ser un objeto inerte (por ejemplo coreografías-canapé de vernissage, cuerpos de escaparate o congraciantes "performances" de ebriedad entre y ante “la gentita” del manejo privado de la cultura pública). Así entendido, no todo lo que “se mueve” es performance, y no todo lo que parece objeto carece completamente de performancia. Los demás ejes, transversales al de modificación – situación, se ubican a diversas alturas (unos son naturalmente más performáticos que otros), algunos son perpendiculares al eje troncal (ambos extremos vectoriales son igualmente performáticos), otros lo atraviesan diagonalmente (un extremo vectorial es más performático que el otro). Sin agotarlos podemos señalar algunos, cada uno aplicable por igual a la estructura significante o sensitiva (ambas entretejidas), a la formal o a la pragmática (entretejidas entre sí también) –las cuatro interconsecuentes- aunque por naturaleza basado cada cual más en alguna de ellas en particular:
1 Preferimos modificación a transformación porque esta última puede verse asociada a la idea de forma en cuanto a apariencia sensible a los sentidos, lo que sería limitante en este caso. También porque modificación es aportar un modo de ser o estar, o de pensar. Al decir situación nos referimos a estar en un sitio o encontrarse en un contexto bajo condiciones específicas, pero también situarse de un modo, ser de una manera, encontrarse en un estado.
2 Puede darse la acción simple de ser o de estar de un modo, en un estado o en una situación, como cuando Dennis Oppenheim realizó en 1970 su Postura para leer para quemaduras de segundo grado, permaneciendo cinco horas bajo el sol con un libro abierto en el pecho. El actuante puede limitarse a espectar lo que hacen los demás y estar a la expectativa respecto a sus reacciones ante una situación, convirtiéndolos en actuantes de la performance, como es el caso de The American Moon realizada en 1960 por Robert Whitman invitando al público a caminar por túneles que los condujeron a un espacio central, o como tantas performances de aquí y de allá que básicamente consisten en generar expectativa de cuanto aguantará el artista ahí colgado, ahí hundido, ahí encerrado, ahí amenazado por la muerte.
3En 1958 Yves Klein presenta en Galerie Iris Clert de Paris Le Vide. Un Agente de la Guardia Republicana francesa cuida la entrada en la inauguración a la que acudieron 3,000 personas para ver la sala absolutamente vacía. La acción la hace el público, aunque el artista haga su parte al “burlarlo” y a través del guardia. Tal vez no se trata es estricto -en un sentido histórico- de una performance, sino de un happening por su relativamente baja puesta en escena y porque el peso está en la re-acción improvisada del público, el cual recibe la “instrucción” del artista a través de ser convocados al vernissage; sin embargo desde la lógica de la performancia estructural queda abarcado.
4 Nuevamente Yves Klein es aquí un fundador. Su Salto al vacío de 1960 es una performance en la que la galería de arte y la espectacularidad en vivo son sustituidos por la ventana del departamento de la galerista Colette Allendy y la fotografía, y en la que el cuerpo (y el acto) ausente es remplazado por el fotomontaje noticiante de un hecho ficticio pero igualmente significativo. Esta ausencia del cuerpo, supuestamente a punto de hacerse añicos lanzándose de un edificio, vendría a ser además una forma de body art a contramano. En este caso la ausencia del acto es de algún modo el acto de trasfondo, como es la obra la ausencia de la obra en Le vide.
Nuestra inacabable estructura de análisis y diseño de performancia es aplicable por igual a performances que privilegian el trabajo con el cuerpo del artista (altas endoartistización, materialidad, corporalidad y egocentralidad, y con frecuencia también altas, espectacularidad, sensorialidad y escenificación, y las más de las veces no tan lejos de la situación y por ende poco performáticas en realidad), a las que prefieren trabajar con la acción de los demás3 (propensas a mayor espacialidad, egoperimetralidad, inserción, colectividad y socialidad), o a aquellas en las que no hay un cuerpo perceptible presente4 (muy altas mediatización, inmaterialidad, excentricidad, ocultación y asensorialidad. A veces también alta inserción y tendencia a la exoartistización). Podremos pensar en las provenientes de la tradición de la danza lo mismo que en las provenientes de las artes conceptuales o las de origen tecnológico. Da lo mismo, la estructura sirve igual como norte conceptual y como “paleta” para diseñar obras performáticas sin carecer de técnica ni de referentes, sin caos e indeterminación, pero también sin muletillas dictadas por el Régimen del arte. Sólo es necesario reconocer la situación a modificar ¿Por dónde empezamos?.
Emilio Santisteban

En 1952, se produjo en Black Mountain College de Carolina del Norte Theater Piece #1, obra que a pesar de su título fue definida como un evento, siendo que lo eventual es lo no esperado, lo no programado. De modo absolutamente improvisado y en simultáneo John Cage conferenciaba mientras Charles Olson estaba recitando en lo alto, Robert Rauschenberg mostrando dos lienzos blancos, David Tudor tocando el piano y Merce Cunningham danzando. Posteriormente a Theater Piece #1, en 1959, Allan Kaprow con su 18 happenings in 6 parts en la Reuben Gallery de Nueva York da un uso formal fundacional al término happening. La acción colectiva relativamente improvisada, pero dirigida por el artista a través de instrucciones escritas, involucraba al público mismo que debía moverse e intervenir entre y con luces, ambientes de plástico transparente gestualmente pintado, collages, papeles, fotos, pedazos de diversos materiales, etc. Desde esta obra Kaprow define el happening como una improvisación única, irrepetible e intransportable, características que ya no vemos necesariamente luego en la performance. No obstante, hay que señalar desmitificadoramente que la “improvisación” fue ensayada por Kaprow durante 15 días, y que su irrepetibilidad fue relativa, pues el happening se volvió a iniciar cada día durante una semana. Diríamos que hay alta semejanza con el evento, pero aquí el artista orquesta la improvisación y hace confluir las intervenciones del público, mientras que en el evento son artistas de diversos géneros los que, sin confluencia, ponen en práctica improvisada sus “especialidades”. El francés Yves Klein realizó su Anthropométries en 1958 durante una cena en casa de un amigo como un juego emparentado con el happening que casi en simultáneo nacía. Luego en 1960 Klein convierte su Anthropométries en algo mucho más organizado, escenificado e interdisciplinario. En la Galerie Internationale d’Art Contemporain de Paris, Klein integra a la utilización inicial de dos cuerpos femeninos desnudos como “pinceles” indicándoles movimientos para pintar un gran papel con su IKB (International Klein’s Blue), la ejecución de su Symphonie Monotone por tres violines, tres violoncelos y tres voces. Sin duda se trata ya de una performance, con su inserción espectacular en el medio artístico y su atención central en el cuerpo. Antecede al body art y al cuerpo pintado. En vista de lo central aquí de cómo se hace una pintura de modo sui generis y en público, podríamos por equivocada extensión retroactiva evocar un antecesor Jackson Pollock performer en sus dripping de 1947; sin embargo sólo se trata de un modo de pintar, mientras que en Klein hay varios algo más fundamentales y fundacionales para la performance: una búsqueda de la inmaterialidad del acto creador (el artista está con smoking y no toca herramienta de pintar alguna), la espectacularización del momento en que nace la creación, la espectacularización también del cuerpo, la fusión coordinada de disciplinas distintas dado el papel de la música, y sobre todo la “institucionalización” del acto como obra en sí mismo a través de su realización en una galería de arte. No mucho después, integrando a artistas conceptuales con músicos experimentales, los conciertos y acciones del Movimiento Fluxus (Nueva York enlazado a Alemania, aproximadamente entre 1962 y 1978) consistieron en verdaderos rituales-conciertos músico-visuales-teatrales con aspecto improvisado, elevada puesta en escena y guionización, que sin embargo ramificaron hacia 1965 en manifestaciones unipersonales que pusieron central atención al desempeño individual del artista y con frecuencia a su cuerpo en lo que podemos considerar una explosión que multiplicó variantes. Dirigidos por George Maciunas, incluyó a más de 50 artistas entre los que destacan Joseph Beuys, los músicos Karlheinz Stockhausen (artes concepto-musicales y electrónicas) y Nam June Paik (fundador del video-arte por sus búsquedas músico-visuales), Wolf Vostell, Daniel Spoerri, George Brecht, Ben Vautier, Emmett Williams, Dick Higgins, Tomas Schmit, Arthur Köpcke, Frank Trowbridge, Alison Knowles, Benjamin Patterson, Shigeko Kubota y Yoko Ono; pero sin duda el más gravitante de todos ellos, consistiendo él solo un “movimiento” generador de efectos en las artes conceptuales y performáticas realizando innumerables happenings, acciones, conciertos y performances es Joseph Beuys. En sus obras el contenido mágico-político y el discurso ético sofisticado son gravitantes. Por ejemplo, en su performance Coyote – I like America America like me de 1974 arriba a los EEUU en las postrimerías de la Guerra de Viet Nam envuelto en fieltro, convive a la sombra del World Trade Center con un coyote americano salvaje y agresivo durante cuatro días, siempre envuelto en una manta de fieltro (que en su poética simboliza la protección y la cura amorosas), logra hacerlo su amigo, retorna al aeropuerto rumbo de regreso a Alemania sin quitarse la envoltura que lo cubre totalmente. No ve ni habla con ninguna persona, no mira ni por un instante a esa “América” -como soberbiamente se hacen llamar los estadounidenses de Norteamérica abusiva y belicista. Complementa su acción con una obra paradójica: unas postales del World Trade Center, “las Torres Gemelas”, en las que el frío cálculo del paralelepípedo metálico y vítreo se convierten en cálidos bloques de grasa –otro elemento que significa amor y cura para Beuys- con una inscripción a mano sobre cada torre: los nombres de Cosmos y Damián, dos santos árabes medioevales, célebres por sus prácticas médicas gratuitas. Aunque hay que precisar que Beuys no es el fundador de las manifestaciones simbólicas performáticas expresamente discursantes contra las guerras estadounidenses, todo un tema de radical trascendencia para la supervivencia del planeta. El estadounidense Norman Thomas siete años antes, en 1967, cuando la juventud norteamericana quemaba sus banderas en las calles en protesta por la invasión a Viet Nam, concibe el guión de una acción pública de mucho mayor certidumbre simbólica al maridar elementos de significado luminoso para cualquiera: “if they want an appropriate symbol, they should be washing the flag, not burning it” (si ellos quieren un símbolo apropiado, deberían estar lavando la bandera, no quemándola). Creativas indicaciones que vienen siendo seguidas año a año por el colectivo estadounidense Wash The Flag (Lava la Bandera), quienes en Washington DC, en medio de la plaza pública, lavan cada 14 de julio desde 1991 la bandera estadounidense con agua, jabón y batea ante las continuas guerras que su país inicia por dinero para los que lo conducen. El significado mágico-político de lavado moral de manchas de sangre y corrupción es evidente. El llamado a la reacción ciudadana también es evidente (como evidente es que se trata del antecedente directo, por donde se le mire, del Lava la Bandera peruano, que intentó en 2000 -treinta y tres años después de la germinal concepción de Norman Thomas y nueve años luego de su puesta en práctica por el colectivo Wash The Flag- siempre con banderas, agua, jabón y batea, plaza pública y repetición ritual colectiva, generar reacciones ciudadanas encaminadas a acabar con las manchas morales en tiempos de la dictadura genocida de Montesinos y Fujimori). Acciones que no se miran el ombligo. Por otra parte el Grupo de Acción Vienés, entre 1965 y 1974, realiza rituales de muy distinto sino: automutilación y otras formas de aproximación del cuerpo a la muerte así como a gestualidades de insanía. Este grupo estuvo compuesto por Günther Brus, Hermann Nitsch, Arnulf Rainer, Otto Muehl, y Rudolf Schwarzkogler, célebre por haber muerto como consecuencia de mutilarse el pene en una de sus acciones. Este grupo es el fundador del efecto chocante centrado en la figura personal del artista como ser sufriente y muriente, moneda corriente en las performances de los años ochenta y noventa. También es fundador de la “puesta en prueba” constantemente presente en artistas con trayectoria individual en la performance tales como Marina Abramovic a lo largo de los ochenta, quien pone en riesgo su vida y su integridad física y psicológica (y a prueba el morbo y la salud psíquica del público) con inyecciones músculoparalizantes, congelamientos de su cuerpo, asfixias, etc. Tanto la acción vienesa como Fluxus en su variante de unipersonales y de tema sexual convergen como inspiradores de algunos principios del body art, manifestación llevada a cabo por movimientos y artistas individuales en la que lo importante es la transformación, la puesta a prueba, la observación atenta o la manipulación del cuerpo, generalmente del propio artista a la vez gestor y ejecutante. El piercing y el tatuaje han devenido en manifestaciones de la cultura popular asimiladas como variables del body art dentro del sistema oficial del arte de galerías y museos, y junto a ellos el cuerpo pintado se ha convertido en la versión merchandising de esta protoperformance. Otra curiosa variante del body art es la del cunt art feminista setentero, acciones colectivas públicas en las que se examinan unos a otras los órganos reproductivos y genitales como símbolo de liberación sexual, de libertad reproductiva y de asistencia sanitaria. El encuentro del body art con la ciencia -performer omnipresente-, la mecánica y la electrónica deriva en la performance biónica en el australiano Stelarc, que emplea implantes interiores, cámaras quirúrgicamente introducidas en sus órganos vitales, prótesis, o conexiones de su cuerpo a Internet mediante sensores para monitorearlo o modificar su funcionalidad en una abierta declaración de obsolescencia del mismo (Ping body, 1996; Movatar, 2000). La atención sobre el cuerpo del artista individual en el body art se traslada luego a la de la atención sobre la relación entre los cuerpos -y las personas, géneros, sociedades- en artistas como Gilbert and George –quienes en 1977 aparecieron en su Escultura cantarina pintados de dorado danzando y cantando a dúo, y luego han seguido juntos empleando su cuerpos y la imagen fotografiada de sus cuerpos en relación- o la ya mencionada Abramovic -en su etapa de dupla con Ulay de 1975 a 1988- y sus acciones en las que Ulay amenaza su corazón con un arco y flecha a punto de dispararse a la menor pérdida de equilibrio (Rest energy, 1980), se asfixia con ella en un interminable “beso” por el que uno acaba respirando el dióxido de carbono del otro (Breathing in/Breathing Out, 1977), o se encuentra con ella tras caminar desde extremos opuestos en la Gran Muralla China (The Great Wall Walk, 1988). El encuentro de los cuerpos detona en el encuentro del humano con el llamado cyberespacio (en realidad cybercajas llamadas “servidores”, las cueles guardan nuestra información para que otros se sirvan de ella) en obras de net-performance como muchas de las realizadas por el ya mencionado Stelarc, o la serie de “combates” on-line www.infomera.net de Arcángel Constantini en 2002: siete enfrentamientos de 48 horas en web y en tiempo real entre parejas de artistas (superbad.com vs. Redsmoke.com, areas.net vs. Subculture.com, enconstruccion.org vs. no-content.net, oculart.com vs. dream7, one38.org vs. kalx.com, jimpunk.com vs. d2b.org, muserna.org vs. unosyunosyceros.org) que se esforzaban por crear y destruir información en la red. |







Comentarios